Todas las literaturas peninsulares nacen cantando himnos ante el altar de la Virgen, con el Desconhort, de Raimundo Lulio, en Cataluña; las Cantigas de Alfonso el Sabio, en Galicia; La vida de Santa María Egipcíaca y los romances anónimos, en Castilla.
Todos nuestros grandes poetas, que no hay necesidad de citar, responden de tal manera al sentimiento católico, que desde el liviano Arcipreste de Hita, que también pone flores ante la imagen de toda pureza, hasta las Mujeres del Evangelio, de Larming, y los Idilios Místicos, de Verdaguer, apenas hay un poeta español, aún los escépticos y los impíos, que en algún momento no haya dejado, como un exvoto y templado por la inspiración religiosa, su lira sobre el altar de la Virgen sin mancilla.
Nosotros creamos el teatro popular y teológico de los Autos Sacramentales, y el teatro caballeresco en el que el honor, aunque exagerado, era al fin, como un caballero que lo albergaba, una creación de la Iglesia, que ignoró el mundo antiguo, y que va ignorando el moderno en la misma proporción en que se aparta de la Iglesia.
Con la antorcha de su fe ha iluminado España todas las regiones del arte, representando la Religión al reproducirse a sí misma. Y en todas las formas artísticas, en las plásticas y literarias, brillan aquellos caracteres que sin la influencia religiosa no estarían siempre asociados, cuando las tendencias de otros pueblos tan frecuentemente los disgregan: el realismo fuerte, de trazos vigorosos, que huye de personificar tipos abstractos; y el idealismo, que suaviza su rigidez con una luz que penetra a las almas y se transparenta en las figuras. Puede decirse que los místicos dan forma real a sus éxtasis y transportes, vaciando en los más altos conceptos en una prosa que les hace visibles y palpables, y hasta de los cuadros naturalistas de la novela picaresca, templando y exageración o su crudeza, sale, servido de la sátira, un ideal que está en el alma del autor y de sus obras, Y esos caracteres tan misteriosamente enlazados se manifiestan, con inusitado esplendor, en la escultura y en la pintura, que revelan el alma de España, con todo el ardor de una fe que es la clave de esa armonía.
La escultura, con ser una manifestación de nuestro genio inferior a la pintura, lo manifiesta visiblemente en sus imágenes, por lo general talladas y polícromas, de un realismo pudoroso, que oculta el desnudo con la riqueza exuberante de los ropajes y pone en los rostros destellos de vida sobrenatural. Al desarrollarse desde los comienzos de la Edad Moderna, a pesar de tantas escuelas y transformaciones, lleva siempre impreso el sello de la inspiración religiosa. Damián Forment, que une el ocaso del gótico que termina con la alborada del Renacimiento que empieza, en sus magníficos retablos zaragozanos, como Bartolomé Ordóñez en sus sepulcros de Reyes y Cardenales, preparan la escuela de Alfonso Berruguete, que trae de Italia la influencia florentina y la inspiración de Miguel Angel, pero fundida y moldeada en el carácter español, como lo revela el retablo vallisoletano de San Benito El Real. Y cuando el Renacimiento llega a su segunda fase con Gaspar Becerra y Andrés de Nájera para producir la escultura propiamente clásica y realista, lo mismo en las obras de los españoles, como Jordán y Gregorio Hernández, y en las prodigiosas custodias de Juan de Arfe, que en los artistas italianos, atraídos por nuestros reyes dominadores de su Patria, la tradición continúa, y el Renacimiento español, aceptando la forma clásica y cristalizando y agrandando la idea, se revela en los Leoni y en el admirable Cristo yacente de Juan de Juni; y el Cristo prodigioso de Martínez Montañés, marca el triunfo de la escuela, profundamente religiosa y realista, que se prolonga por Alfonso cano, Mora, Pedro de Mena y los Roldán, hasta Francisco Salcillo, que, en un siglo como el XVIII, de completa decadencia artística, aislado por su fe ardiente y amor a la pródiga naturaleza de su tierra, realista y místico a un tiempo, como la raza española, le lleva a la cumbre de la inspiración en el Beso de Judas, que pone frente a frente la traición cobarde a la majestad divina, y en la Oración del Huerto, que pone en el rostro exangüe del Redentor todos los dolores humanos, y en el del Angel, la luz de lo sobrenatural y de las supremas esperanzas.
Nosotros tenemos una pintura que es un reflejo vivo del alma nacional; en ella se expresa de una manera más gráfica que en la escultura, el sentimiento religioso que ha animado nuestro pueblo, y que refleja desde sus albores en las miniaturas de los códices, en los cuadros murales, en las vidrieras de colores, en las tablas y en los trípticos del siglo XV; y cuando llega -con el retablo de Zamora, de Fernando Gallegos, y el de San Miguel y la Piedad, de San Bartolomé Bermejo, recientemente sacado a la luz- a lanzar las últimas llamaradas del amor cristiano de la Edad Media, el sentimiento religioso que la inspira no se apaga, sino que se acrecienta en el siglo XVI, en las imágenes idealistas, de Luis Morales el Divino, en las austeras de los evangelistas de Francisco Ribalta, en las celestes de San Antonio, San Francisco, Santo Isabel, y en las prodigiosas Concepciones de Murillo, bañadas en una luz que no había sorprendido ningún pincel porque parece increada; que se revela en los penitentes y en los mártires ensangrentados de Ribera, en el éxtasis y al iluminación interior de los religiosos y los monjes de Zurbarán, y en los gusanos de la corrupción, cebándose en las vanidades humanas, en el cuadro fúnebre de Valdés Leal.
Y todavía centelleará más el sentimiento religioso en el pincel de aquel griego nacido corporalmente en Creta y espiritualmente en España, que le absorbió en su ser y le infundió su vida hasta el punto de permitirle que se asomase el alma de nuestros místicos, para que trasladase al lienzo algo de aquel mundo interior, en aquellas figuras de una prodigiosa realidad, pero idealizadas y pedidas en un fondo extraño, porque el artista,por una supuesta locura, que quizá fuese la locura de la cruz, no encontraba colores para reflejar lo sobrenatural que penetra en sus figuras y parece adivinarse detrás de las sombras que las cercan.
Y el genio del realismo, el pintor soberano, el que robó a la naturaleza interior y exterior el secreto de sus relaciones y transportó al lienzo el aire de los campos y la vida humana, llevando a ellos. no las imágenes de las personas, sino las personas mismas, es el que, sintiendo el contacto de su alma con el alma del pueblo, por una adivinación, trasmontando los siglos, puso por encima de los bufones, de los borrachos, de los magnates, de las princesas y de los reyes en sus cuadros, donde quizá ensayaba el color y el esfuerzo, el Cristo portentoso que parece una instantánea recogida por el genio y el amor arrodillados en la cumbre del Calvario, no cuando el Redentor agoniza, porque la piedad su turba y el pincel vacila, sino cuando ha pronunciado la última palabra, y ha temblado la tierra, y se ha roto el velo del Templo, y de la Historia, y se ha inclinado la divina cabeza para que la sangre, que corre como el dolor santificado por las espinas de la Corona, caiga mejor sobre los labios de los hombres, sedientos de esperanza y de perdón.
En la misma arquitectura, la más material de las Bellas Artes, veréis ese espíritu brillar en los primitivos templos románicos, que todavía no han podido levantar la bóveda circular sobre sus muros, que tienen pobres techumbres y aquella ornamentación lineal y rígida como las espadas de los guerrilleros de la Reconquista, pero que irán multiplicando y enriqueciendo la arquivolta ajedrezada sobre las columnas que se agrupan en sus portadas, embelleciéndolas con tímpanos hasta convertirlas en arcos triunfales del Arte, como el Pórtico de la Gloria, que parece levantado por la fe para recibir el arte ojival, que llega con las magníficas catedrales que son como la materia idealizada y arrodillada ante la cruz; inmensas custodias de granito, que hacen dudar al ánimo absorto si las atraviesa el sol para concentrar en ellas todos sus rayos y besar humillado el altar del que es foco de la eterna luz, o si es el foco mismo del amor el que irradia luces para inflamar al mundo a través de las vidrieras de colores, rojas como la sangre y verdes como la esperanza.
En el momento en que os hablo y evoco los viejos templos, las grandes basílicas y las soberbias catedrales, me asaltan recuerdos de mis largas peregrinaciones artísticas por el suelo peninsular, y van pasando ante mi fantasía, desde los Jerónimos de Belem, allá en la desembocadura del Tajo, y el Claustro del Silencio de Coimbra, cerca del Mondego, las ruinas de Poblet y de Santas Creus de Cataluña, San Salvador de Leire de Navarra y Sobrado de los Monjes de Galicia, y tantos santuarios históricos abandonados, quebrantados y deshechos; y me atrevo a decir que si esas catedrales, que parecen todavía organismos vivientes, proclamen la fe, también la proclaman, con una protesta augusta y silenciosa, esos gigantes rendidos, más que por la pesadumbre de los siglos, por las injurias de los hombres.
Yo he visto esa protesta de fe del festón de hiedra que contempla la ojiva rota por la barbarie desamortizadora, de los quebrantados artesones de la sala abacial, que partió el hacha revolucionaria y que une piadosamente la golondrina con el barro de su nido, del capitel que parecía plegado por una brisa celeste sobre el haz de columnas abrazadas, convertido en brocal de pozo, sin duda para que se viese mejor que, al arrancar el pilar del templo, queda en su sitio el abismo...; he oído salir esa protesta de los sepulcros de los paladines de Cristo y de la Patria tendidos sobre las losas funerarias con el casco descansando en el almohada de granito, el lebrel al pié y la cruz de la espada oprimida en las manos yertas, picados y mutilados para servir de muro y pavimento en el molino del cacique...; he oído brotar esa protesta de los medallones del claustro renaciente, por donde asoman sus rostros guerreros y prelados, negros todavía por el humo de la biblioteca incendiada; el arrullo de las palomas que anidan en la hornacina abandonada del viejo retablo, turbando el silencio en que reposa el órgano deshecho, y del aleteo de las aves que cruzan las naves tristes y desiertas; y me pareció que esas protestas se condensaban en una cuando observé en una grita la cabeza de un búho con sus ojos inmóviles, como si mirase con asombro a otros más oscuros que los suyos, en donde no había podido penetrar ni la luz de la fe ni la luz del arte.
Pues España, en su filosofía, en su teología, en las manifestaciones enteras de su arte, en su constitución social, en su constitución nacional, en su constitución política, en todas las altas esferas de su historia, está informada por la fe católica; no se puede conocer a España, ni, por lo tanto, se la puede amar, si se desconoce la Religión católica.
Y ved ahora las conclusiones que he ido buscando al recorrer rápidamente los principales cauces por donde discurre la historia de España.
Las conclusiones, escalonadas y partiendo de una verdad elemental, son éstas: no puede ser culto un pueblo que empiece por ignorarse a sí mismo. Se ignorará, si no se conoce su historia, sin conocer sus grandes empresas, los hechos culminantes que han realizado y las principales manifestaciones de su genio en la ciencia, en la literatura, en el arte, en la política. No puede saber esas cosas si ignora las creencias y los sentimientos del pueblo que las produjo y que en ellas se revela. Y tratándose de España, es imposible conocer ni sus creencias, ni sus sentimientos, ni sus tradiciones, sin conocer a la Iglesia católica como dogma, como moral, como culto y como institución, y los hechos capitales de su historia.
Luego es evidente que quien no estudie la Religión católica no puede conocer a España, ni el ideal de su vida ni el motor de sus empresas; y el que desconoce a España no puede amarla, y el que no la ama no cumple ni sus deberes para con la nación, ni sus deberes para con la Patria.
Luego es una exigencia natural de la cultura, que impone el haber nacido en España y la obligación de amar a la Patria y de servir a la nación, la de conocerla; y como no se la puede conocer sin conocer su principio y su idea directriz, es necesario conocer la enseñanza católica, y, por consiguiente,esa enseñanza en nombre de la cultura y de la Patria, debe ser obligatoria. Debe ser obligatoria en las escuelas, en los Institutos, en las Universidades; nadie tiene el derecho de ignorar a su Nación y de ignorar a su Patria; y el Poder y el Estado que lo decretan, no hacen una obra de cultura, hacen una obra de estulta barbarie.
Juan Vázquez de Mella
(Discurso en la Real Academia de Jurisprudencia, 17 de mayo de 1913)
Para leer "El Catolicismo en nuestra historia", también de Juan Vázquez de Mella, pinchad aquí
Para leer "El Catolicismo en nuestra historia", también de Juan Vázquez de Mella, pinchad aquí
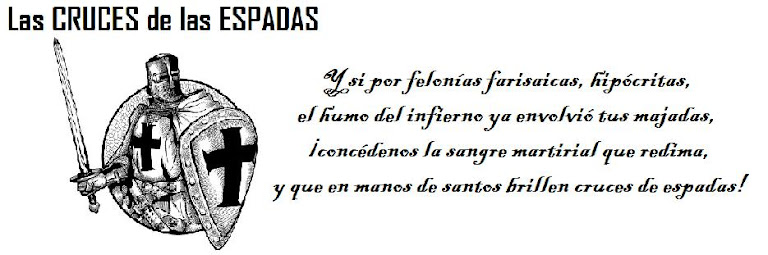



No hay comentarios:
Publicar un comentario